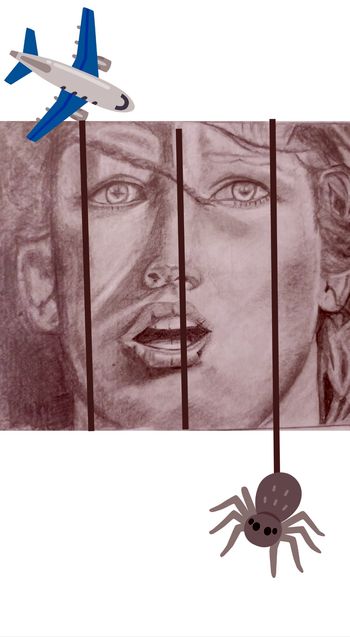Con el valor que su generación daba a las prendas de calidad cosidas a mano, no se había deshecho de ningún vestido importante en su vida. Allí estaban, bien preservados en fundas con naftalina, el de novia, aún impoluto y bordado de felicidad, el de chaqueta gris a medida, con el que aparecía en las fotos de nuestras comuniones, y los negros, acartonados por las lágrimas de dolor de tantos lutos acumulados. Descarté cualquiera de ellos.
Mi madre había sido una mujer de su época, forzada a aparentar una sobriedad en consonancia con la moral y el decoro exigidos por la severa educación de una sociedad rígida. Pero en casa, con nosotros, se convertía en un ser de luz cuya imaginación chispeante conjuraba la magia para colorear nuestras vidas y alentarnos a disfrutar del mundo con alegría. Y así quise que todos la recordaran.Me inventé lo de su última voluntad. Hice caso omiso al gesto perplejo del maquillador cuando se lo pedí, al horrorizado de mis hermanos al contárselo y al estupefacto de cuantos se acercaron al tanatorio para despedirse de ella. A mí me parecía que estaba radiante con aquel disfraz de arlequín acorde a su verdadero espíritu.
Relato
presentado a la octava convocatoria de Esta Noche te Cuento 2025,
inspirado en BLANCO Y NEGRO (https://estanochetecuento.com/10-el-armario/)